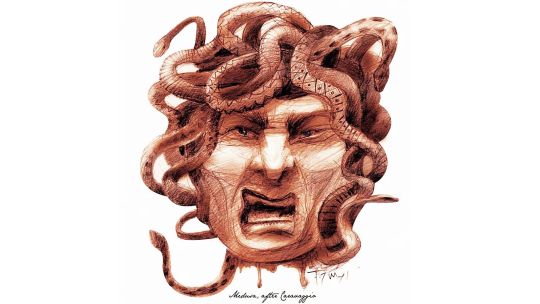La democracia argentina, recuperada y sostenida por más de cuatro décadas, va sumando con inusitada rapidez situaciones impensables para los protagonistas de su restitución a principios de la década de 1980. El ascenso fulminante de un líder magnético –portador de una ideología exótica con una fuerza minúscula– apenas dos años antes inexistente; el afán de destrucción de la política convencional, proclamada por este personaje con una amplia minoría en el Congreso que no fue impedimento para fortalecer su proyecto, que incluyó un severo ajuste aceptado por la mayoría, junto a la obtención de superávit fiscal y baja de la inflación, configuran novedades que dilataron de modo novedoso el campo de lo posible, generando un corte entre antes y después que será recordado.
Sin embargo, el ciclo de logros, ocurridos en el primer año de gobierno, se está revirtiendo por errores autoinfringidos, como el agresivo y desubicado discurso en Davos y el escándalo de la criptomoneda Libra; y por impericia profesional, que ocasionó el rechazo de las postulaciones de dos jueces para la Corte Suprema, un hecho sin precedentes. Los yerros se extendieron a la economía, por la insistencia en fortalecer el peso y aferrarse al cepo cambiario, eludiendo una devaluación que perjudicara las chances electorales. Esta testarudez se quebró el viernes con la imposición del FMI: vendrán dólares bajo la condición de flexibilizar la política cambiaria y levantar restricciones. No sabemos si las equivocaciones terminarán con esto. Sí sabemos que desde el Norte trajeron ropa para vestir al rey.
Los deslices de Milei evocan paradojas. La primera es que ensanchó el campo de lo posible no practicando el arte de la política sino repudiándolo. La segunda es su contracara: el libertario, no obstante, necesita lo que detesta. Es decir, la antipolítica, que puede hacerse con una hermana inexperta, un asesor sobrevaluado y actores de reparto, empieza a desnudar la carencia de la aborrecida política profesional. Milei dobla apuestas cuando tiene que dialogar; pide sumisión absoluta y si no la consigue, maltrata; en lugar de seducir, amenaza; como desprecia la administración, la delega en amateurs, más ávidos de poder que de responsabilidad. Es cierto que habilitó transacciones para sacar leyes, que permitió negociar con gobernadores y que cooptó dirigentes de otras fuerzas. Pero no alcanza, más pueden los que odian la política y los derechos, los oportunistas que lo cautivan o los influyentes que le venden jueces venales.
Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
Acaso los límites de la antipolítica estén a la vista. Pausar la política en determinados momentos es una cosa; pretender cancelarla con odio, junto con su instrumental, es otra. En episodios recordados, la política fue desplazada en democracia, subordinándola a valores supuestamente superiores en momentos que requerían, según sus
protagonistas, refundar la Nación, un verdadero vicio argentino. Ochenta años atrás, y en las antípodas de los libertarios, Perón irrumpió en la escena pública con una concepción orgánica y corporativista, diciendo que le garantizaría al pueblo trabajador que no volvería “a ser engañado por los políticos [como lo fue] durante más de cincuenta
años”. El individualismo había producido, según Perón, una disociación: “Los fraccionamientos políticos y, dentro de los partidos, la división en sectas o caudillajes, había separado totalmente al pueblo argentino”.
Perón fue fiel a esta tesis. Cuando regresó a la Argentina en 1973, en medio de una severa crisis de gobernabilidad, proclamó: “No nos podemos dar el lujo de hacer política”. Aunque buscaba entonces un amplio acuerdo con fuerzas partidarias en el final de una dictadura militar, volvió sobre la misma idea: la catástrofe exige aplazar la política. Años más tarde, Carlos Menem repitió el argumento. En su discurso inaugural, cuyo mantra fue la unidad nacional ante un país “quebrado, devastado, destruido, arrasado” –habían transcurrido apenas seis años desde la restauración democrática–, proclamó la necesidad de una “cirugía mayor”. Implícitamente, ejecutarla requería el cese temporario de la política de partidos para dar lugar a la reconstrucción de la Nación “entre todos”. Como analizaron Silvia Sigal y Eliseo Verón respecto del primer Perón, existe en esas instancias “una suerte de intervención de la atemporalidad patriótica”, para rescatar a la sociedad de su supuesta degradación. La calamidad requiere la suspensión de la historia, y con ella la postergación de la política.
Sin embargo, estas intromisiones sobreactuadas no equivalen a lo que hoy llamamos antipolítica. Esta pretende otra cosa: maldecir al Estado, declarándolo una asociación ilícita; estigmatizar la política profesional haciéndola responsable de todas las injusticias y, aunque cumpla con las reglas básicas de la democracia, despreciar y pretender destruir su cultura. Como ha escrito Jacques Rancière, es característica de esta ideología la idea de que “el gobierno democrático es malo cuando se deja corromper por una sociedad democrática que quiere que todos sean iguales y que se respeten todas las diferencias”. El discurso de Davos, donde empezaron los traspiés, no deja lugar a dudas acerca de esta orientación.
La disputa de la política y la antipolítica es tal vez el drama decisivo de las democracias en la actualidad, donde se juega su futuro. Un drama que ocurre en torno a un déficit impresionante de legitimidad. Que en varios países la ultraderecha gobierne, o haya crecido lo suficiente como para gobernar, exhibe la frustración de la democracia liberal, ante demandas que no supo o no quiso resolver. Pero la alternativa es horrorosa: basta escuchar a Trump, ante el que Milei se arrastra, decir que sus aliados desconcertados lo llaman para besarle el culo. Esa es la estética y la ética del presidente de la principal democracia del mundo; los motivos de sus decisiones, que llevan a una guerra comercial global, son falaces o se desconocen, o se suponen la obra de un loco.
En Argentina la antipolítica está encontrando dificultades cada vez mayores para imponerse como cultura y administración burocrática, a pesar de los esfuerzos de los intelectuales orgánicos del Gobierno. En esas condiciones, el futuro de este proyecto distará del sueño refundador de su líder, como siempre ocurrió con los mesianismos. Eso no significa que su fracaso esté escrito ni mucho menos. Quiere decir, desgraciadamente, que no cerrará la herida de legitimidad que esta sociedad, como otras, sufre.
La antipolítica aborrece al sistema y no alcanza para gobernarlo; la política sigue exponiendo sus miserias y egoísmos. En medio de este vacío, los argentinos concurrirán a votar, en una competencia de resultado incierto a punto de comenzar.